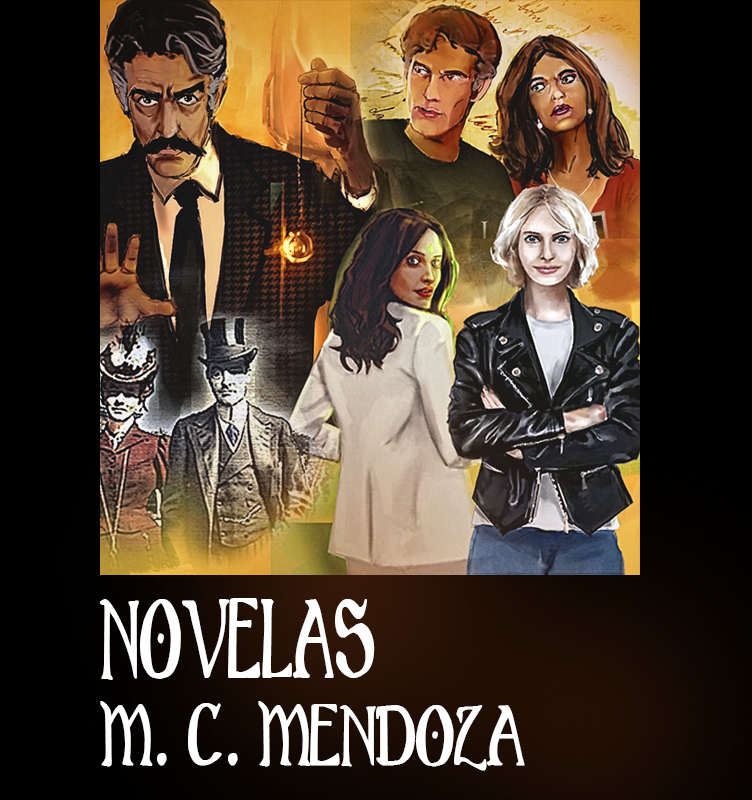S.K. Halvorsen
215 páginas aproximadamente.
Sinopsis:
¿Solo sexo sin amor con tu jefe? La joven Amélie no tenía ni idea de lo que le esperaba cuando respondió al anuncio del escritor Víctor Mateo.
Durante dos meses, la chica lo ayudará a transcribir los textos de su nueva obra, una novela romántica, que no es precisamente de su agrado, mientras Eva, la esposa en silla de ruedas del caballero, pinta en el jardín.
Cuando él le hace una proposición francamente indecente y deshonesta, Amélie se ve en la tesitura de tener que elegir entre traicionar sus arraigados principios morales o arrojarse a los brazos de un hombre atractivo que esconde algunos secretos inconfesables...
http://www.amazon.es/
Para Android (Smartphones y tablets)
Primer capítulo
Durante dos meses, la chica lo ayudará a transcribir los textos de su nueva obra, una novela romántica, que no es precisamente de su agrado, mientras Eva, la esposa en silla de ruedas del caballero, pinta en el jardín.
Cuando él le hace una proposición francamente indecente y deshonesta, Amélie se ve en la tesitura de tener que elegir entre traicionar sus arraigados principios morales o arrojarse a los brazos de un hombre atractivo que esconde algunos secretos inconfesables...
http://www.amazon.es/
Para Android (Smartphones y tablets)
Primer capítulo
Amélie se
miró por tercera vez ante el espejo. Esa tarde tenía que mostrar un aspecto
serio y profesional. Su madre siempre le decía que la gente juzgaba a los demás
por su exterior antes que por cualquier otra cosa. «Es tu carta de presentación
ante el mundo.» Así que se había puesto una blusa blanca con muy poco escote,
una cadenita de plata, discreta, una chaqueta de corte clásico y color azul
marino, y falda a juego de una longitud que tapara lo suficiente sin resultar
pacata. Se sentía un poco rara vestida así. Estuvo tentada de buscar en el
armario sus vaqueros favoritos, desgastados y deshilachados por los bajos de
las perneras, y una camiseta negra, pero recordó de nuevo los consejos de su
madre para las entrevistas de trabajo.
Suspiró.
Si era cierto que los demás juzgaban por el aspecto ella
no lo tendría fácil; no era una chica de belleza deslumbrante. Más bien tiraba
a normalita. Su pelo era rebelde y se ondulaba de manera escandalosa con la
humedad. Ojos negros, piel blanca y todo lo de la cara dispuesto de forma
simétrica pero anodina. Lo único que destacaba de un físico común era el pecho
de la talla cien; y lo detestaba.
Había sido su madre quien, dos días atrás, le había
hablado del señor Mateo, y lo había llamado para concertar la cita. Le había
dado mucha vergüenza, pero el tipo le había pedido que fuera a su casa, sin dar
ni solicitar explicaciones a la madre intermediaria. Solo había dicho lo que ya
sabían: que era escritor y que necesitaba una secretaria para el verano.
No era frecuente que un novelista pidiera secretaria a
través de un anuncio de prensa. El perfil requerido, por otro lado, se le
antojaba excesivo: profundo conocimiento de idiomas (inglés y alemán), además
de licenciatura en Filología o alguna carrera de letras. ¡Escribía! ¡No era
ningún empresario que tuviera que tratar con sus émulos de Berlín! Quizás fuera
su desconocimiento de lo que era el proceso de escritura lo que le inducía a
Amélie esos prejuicios. Pero nunca había pensado que saber alemán pudiera
ayudar a crear novelas.
Lo del excelente manejo del ordenador le parecía más
coherente con sus funciones. Se imaginó que el autor, algún carcamal de esos
que presumían de escribir a mano con pluma Watermann, no sabría ni poner las
manos correctamente encima de un teclado. Lo bueno era que el anuncio no
mencionaba nada sobre máquinas de escribir. Tenía los dedos demasiado finos y
sin fuerza. Ahí la hubieran derrotado antes de empezar.
Para completar los requerimientos, una buena cultura
general, virtudes como el orden, y, si era posible, conocimientos de
biblioteconomía, hacían temer un trabajo penoso. El viejo debía de ser un
desastre. Se imaginó un despacho lleno de papeles garrapateados, unos en el
sofá, otros por el suelo, que tendría que recoger y apilar sobre bandejas de
diferentes colores. Además de llevarle las tazas de café, eso lo daba por
sentado. Seguro que también era un machista con las ideas claras sobre cuáles
eran las funciones de las empleadas a su servicio.
La casa donde la habían citado se encontraba como a
quince minutos del pueblo de Ables, donde vivía su familia desde hacía diez
años. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones («Gira a la derecha para
continuar en la calle René Viviani; luego entra por el primer caminito de
tierra hasta pasar junto a la casa de piedra…»), Amélie condujo su vehículo
hasta la misma entrada de lo que parecía un viejo palacete, alejado de
viviendas y rodeado por prados y retazos de bosques. La idea de ir a trabajar
en un lugar que podría calificar sin exageración como aislado no le resultaba
atractiva. Pero ya no podía volver a casa sin haber pasado el trámite al menos.
Tras llamar al timbre, no tardaron en abrirle la puerta.
Una mujer mayor, pero aún fresca y ágil, de pómulos rellenos y sonrosados como
una holandesa de anuncio de quesos, la recibió con una enorme y cordial
sonrisa. Intentó hablar para explicarle quién era y qué le había traído hasta
allí, pero la mujer le pisó las palabras.
—¿Usted es Amélie Navarre? Llega muy pronto. Pero pase,
pase igualmente. La acompañaré.
Amélie, nerviosa, consultó el reloj. En efecto, había
llegado media hora antes. Le pareció que eso era empezar con mal pie.
Pese a su ansiedad y su miedo a quedar mal, aún tuvo
humor para fijarse en la decoración de la casa, mucho más moderna de lo que
daba a entender la fachada del XIX. Se notaba que habían pasado varias manos
por ella, algunas de las cuales habían despojado al interior de los recuerdos
de antaño para hacer la vivienda más cómoda, y otras posteriores habían
rectificado, añadiendo elementos, como un viejo reloj de pie de madera oscura,
que no pegaban nada con el resto.
Pasaron ante una gran escalera, que conservaba sus trazas
antiguas, sus escalones de madera oscura y sus balaustradas anchas, y giraron
hacia un pasillo bien iluminado en el que no había retratos al óleo de
antepasados con uniforme, sino láminas abstractas enmarcadas en cristal bajo
apliques con luz tenue.
Amélie escuchó un carraspeo al fondo del pasillo y se
estremeció. No parecía que hubiera más candidatas. Su experiencia en
entrevistas de trabajo le había hecho esperar una larga sala con decenas de
personas inquietas mirándose con recelo, como a auténticos rivales en la lucha
por la vida.
La señora tocó a la puerta entreabierta.
—Víctor, la señorita Navarre acaba de llegar.
—Ah, es un poco pronto… —Se escuchó una voz grave—. No
importa, que pase.
Las rodillas de la joven chocaron una con la otra.
Haciendo un esfuerzo sobrehumano, dio un paso y luego otro, en dirección hacia
la puerta que la mujer le señalaba con el brazo y la palma extendidas,
sonriendo sin cesar.
Antes de cruzar el umbral, miles de ideas le surcaron la
mente al tiempo. ¿Iré bien compuesta? ¿Notará que soy tímida?, tengo que mostrarme
profesional, solo es una entrevista, estoy capacitada, me gustan los libros y a
él también. No esperaba impresionar al tipo hasta dejarlo con la boca abierta;
con no hacer el ridículo y lograr el trabajo se conformaba. Desde luego, no era
un objetivo inalcanzable. Quién sabe, no obstante, con cuántas personas habría
hablado ya ese hombre y cuán exigente sería.
El señor Mateo la esperaba de pie, ante su escritorio
decimonónico, recortada su figura contra el fondo de boisseries y baldas de una gran biblioteca de dos pisos, cargada de
tomos que parecían muy antiguos y sabios, ligeramente apoyado sobre la madera
con ambas manos. Vestía un jersey deportivo de color rosa, y unos cómodos
pantalones beige de verano. No era un jovenzuelo, pero tampoco el carcamal
decrépito que había imaginado; estaba segura de que no había soplado aún las
treinta y cinco o cuarenta velas. Su mandíbula cuadrada y definida, con una
ligera hendidura en la barbilla, se mostraba perfectamente rasurada. Aunque
llevaba gafas metálicas estas no ocultaban el brillo de unos ojos azules casi
transparentes. La edad había pintado de gris una pincelada en sus sienes, como
un breve brillo metálico, perceptible solo si uno se fijaba bien, pero el resto
de su cabello, denso, corto y con volumen, era de una negrura ideal.
Él la observó durante cuatro o cinco segundos antes de
acercarse a la otra silla de oficina y apartarla con caballeroso gesto.
—Por favor, siéntese —dijo, serio, sin variar ni un ápice
la expresión hierática.
La joven tomó aire y, sin protestar, se acomodó en la
silla.
—¿Le ha resultado difícil dar con la casa? —Él se acababa
de sentar. Había apoyado los codos sobre la mesa y la miraba fijamente con
aquellos ojos azules de extraterrestre.
—Bueno, me perdí y luego tuve que tomar carreteras raras
pero tenía apuntado… —Amélie se mordió el labio. No era adecuado ponerle pegas
al trabajo; ni admitir que era un lugar solitario, ni que sentía terror y
desconfianza. Todo se le podía volver en contra, incluido su obvio nerviosismo.
El hombre no sonrió para hacérselo fácil. Tampoco apartó
la mirada, que ni dirigía a su cara, como hubiera sido menester; la escaneaba
desde la cabeza al tórax, quizás en busca de imperfecciones en su físico o en
su ropa, ansioso de descartarla nada más empezar por aspecto inapropiado, con
todo lo injusto y contrario a las leyes que era eso. Amélie prefirió pensar en
modo malpensado para no deprimirse en el momento más inoportuno.
—Podría hacerle una entrevista al uso, llena de preguntas
estereotipadas, pero soy escritor —dijo él. Su voz era grave y poseía una
sonoridad similar a las de los actores de doblaje. De hecho, le pareció que
estaba actuando según un guión y no muy bien, como esos amateurs que leen una
frase estúpida y a duras penas contienen la risa—. Prefiero que me hable de su
persona libremente. Solo quiero que sepa una cosa, por si esto le sirve para
orientarse: el contrato es por dos meses, agosto y septiembre, estoy
escribiendo una novela que requiere de una extensa documentación y necesito que
me ayuden a extraerla de libros en varios idiomas, y a transcribir mis apuntes,
ya que no sé mecanografía... Por favor, hable… Improvise.
Ahí sí que se le había deslizado cierto tonillo
humorístico que no había variado no obstante el rictus. Seguía fingiendo, era
obvio para ella: lo mejor era seguir la corriente.
—Yo… Soy licenciada en Filología. Siento pasión por la literatura. —Enfatizó las últimas palabras, para que quedara claro.
Si él actuaba, ella también podría jugar a eso—. He enviado currículums a varias
editoriales, pero aún espero las respuestas. En cuanto a los idiomas, no se
preocupe. Mi madre es alemana. Hablo la lengua desde niña. Y mi abuelo paterno
es francés. Otra cosa es que sepa interpretar los libros que lee usted para su
documentación. ¿De qué trata su novela?
Amélie no sabía si había hecho bien al atreverse a hacer
semejante pregunta. De manera inconsciente, había considerado esencial estar al
tanto por si acaso no tuviera la suficiente preparación, pero se arrepintió al
segundo. El señor Mateo la atormentó con medio minuto de silencio teatral antes
de responder. Ya empezaba a fastidiarle esa puesta en escena de hombre frío y
distante.
—Es una novela romántica, ambientada a finales del siglo
XIX, en Berlín y Londres.
¿Una novela romántica? Amélie abrió los ojos de par en
par.
—¿Por qué se sonríe? —inquirió entonces él, con el mismo
tono monocorde y serio.
Un escalofrío recorrió la espalda de la joven.
—¿Yo? No me he sonreído.
—Ha sido un leve movimiento de sus labios, cuando ha
escuchado la palabra «romántica».
No merecía la pena mentir. Le había sorprendido la
afirmación. Sabía que había hombres que escribían ese género, casi siempre bajo
rebuscados seudónimos femeninos, pero el señor Mateo no encajaba en su imagen
mental de autor de romántica. Le hubiera parecido más coherente un tipo
dicharachero, capaz de no tomarse en serio a sí mismo. Estaba por verse cómo
podía afectar su desliz al resultado de la entrevista.
—Perdóneme —dijo, para tratar de arreglarlo—. Me ha
parecido curioso que escriba eso. Reconocerá que no hay muchos hombres que…
—También le ha parecido que eso, la novela romántica, es
un género menor e insignificante.
La firmeza de la aseveración pilló a Amélie con la
guardia baja. Entendió que era mejor callarse o cambiar de tema. Lo que él
había dicho era justo lo que pensaba.
—Por favor, hable con libertad —insistió el señor Mateo,
al detectar sus dudas.
—No leo mucha novela romántica, no puedo opinar.
—Eso ha sido inteligente. De modo que reconoce tener
prejuicios…
Amélie estuvo a punto de saltar sobre la silla. Se
refrenó antes de mostrarse inadecuadamente alterada.
—Yo… No he dicho que… Es decir, leo desde que tengo uso
de razón, libros de todo tipo. Puede que no muchos de su género pero estaría dispuesta a hacerlo si usted me recomienda uno
bueno.
Amélie había forzado la voz para eliminar rastros de
ironía, pero no estaba segura de haberlo logrado. Sin embargo, cuando miró a su
interlocutor y vio que sonreía por lo bajo, y no parecía en absoluto ofendido,
se distendió.
—Podría leer uno mío. Sería un buen comienzo, ¿no le
parece? —bromeó él.
—Estaría encantada.
En esta ocasión había estado rápida, educada y
profesional.
El señor Mateo se quedó en silencio, mirándola otra vez
de esa manera fija, impertinente y peliculera, con las manos entrelazadas bajo
la barbilla. Sus dedos eran largos y no muy gruesos. No eran, desde luego, los
de un trabajador manual. Había en ellos virilidad y al tiempo un aire delicado,
como si pertenecieran a un pianista de las letras. Al instante se corrigió. Él
había dicho que no tecleaba con soltura. Entre sus dedos brilló una alianza
dorada.
—Se siente incómoda, ¿verdad?
Amélie expulsó el aire de sus pulmones, viciado por una
retención excesiva.
—Ya sabe lo que una se juega en una entrevista de trabajo.
—Comprendo. No lo alargaré, se lo prometo. Hábleme del
último libro que ha leído.
La pregunta era inesperada pero fácil de responder. Solo
debía ser ecuánime en sus valoraciones, sin hacer juicios en exceso extremos,
argumentando cada afirmación con sencillez para no parecer pretenciosa. O
mejor, limitarse a responder justo lo que le pedían.
—El amante de lady
Chatterley —afirmó, al fin.
El hombre, que tanto había insistido en hacerla hablar
como fuera, se quedó en silencio y bajó la mirada hacia el viejo escritorio
durante unos segundos. A ella le había parecido que por algún motivo el título
de la obra le había perturbado. Una sensación amarga sobre el diafragma le hizo
perder de nuevo la confianza. ¿Y si era uno de esos fanáticos religiosos que
consideraban obscenas y pecaminosas las efusiones sexuales? Porque el libro en
cuestión estaba lleno de escenas digamos subidas de tono, contadas con la clase
y la elevada prosa de Lawrence, pero aun así referidas a los revolcones entre
una señora de clase alta muy necesitada de alegrías y un guardabosques y su John Thomas bien dispuestos a dárselas.
Pero ya estaba dicho. No podía hacer nada, salvo esperar que él la despachara
tras dejar bien claro que pertenecía a una severa iglesia o congregación donde
el sexo era considerado el peor de los pecados.
Cuando él alzó de nuevo el rostro, Amélie juzgó sus
reflexiones como estúpidas. En los tiempos que corrían era inaudito que nadie
pudiera escandalizarse realmente por cosas así. No era más que una novela, y
aquel, un hombre de aspecto sofisticado. Los escritores, por lo demás, solían
ser personas progresistas y open-minded,
como decían los ingleses.
—Un buen libro —dijo él, sin matices extraños en la voz.
A decir verdad, hablaba en un tono neutro y forzado—. Tiene usted buen gusto.
Pero ya me lo dijo, lee de todo. Hay esperanzas de que lea algo mío sin morirse
de asco.
Él había sonreído tras la última frase, y ella,
inconscientemente, le imitó. Se había establecido esa especie de conexión que
precede a la muerte del recelo entre dos personas desconocidas y abre las
puertas a un trato menos ceremonioso.
Durante una hora más (que a ella se le pasó volando),
charlaron de manera distendida sobre libros. El señor Mateo, que había tenido
esa breve pero intensa reacción con la mención del título de D.H. Lawrence,
tras repasar varios siglos de literatura francesa, inglesa, alemana y española
con Amélie (esta se lució mencionando los estudios de Mijail Bajtín sobre Gargantúa y Pantagruel, y su visión de
lo grotesco y carnavelesco de la vida), volvió a Lady Chatterley, en un tono suficientemente precavido como para que
ella sospechara que ese libro le traía recuerdos. Sus gestos, el tono de su
voz, todo lo que en él había hablado de control, como si llevara una armadura,
ligera pero impenetrable, que limpiaba y ajustaba con mimo, sin dejar que se
agrietara por ningún lado, habían cambiado.
—¿De qué cree que trata el libro de Lawrence? —le espetó,
de pronto, con expresión de niño curioso y expectante.
Podría tratarse de una pregunta trampa, pero a esas
alturas, y tras haber charlado como si estuviera en el salón de su casa con el
mejor amigo de su padre y no con un cruel examinador, Amélie ya no tenía miedo
de ser pillada.
—Constance buscó fuera lo que no tenía en casa.
—Una chica que ha hablado con tanta autoridad de Gargantúa y Pantagruel y otros clásicos,
por fuerza ha de saber que no trata de
eso.
Amélie, lógicamente, tenía ideas más profundas con
respecto al argumento de la obra que las que había expuesto, pero no quería
provocar de nuevo una situación incómoda, habiendo llegado a tal grado de
sintonía. La vieja biblioteca, con sus volúmenes vetustos, sus baldas de madera
y las escalas apoyadas en ellas, le parecía un lugar atractivo y acogedor para
pasar el resto del verano. El señor Mateo, abandonado el escudo, emanaba
cordialidad. Sí, lo notaba. Y también que él se había dado cuenta de que,
inconscientemente, se había hecho la tonta en un asunto que parecía
desazonarle.
—Las chicas listas son más atractivas, que lo sepa
—remató él, dejando escapar otra sonrisa, en esa ocasión fina, sarcástica.
—Lo sé —afirmó ella, con energía y auténtica decisión,
sin arrepentirse.
El hombre inclinó la cabeza sobre los papeles que se
desparramaban sobre el escritorio y escribió lenta y pausadamente con su pluma
de marca, sin decir ni una palabra. Se trataba de su currículum, de sus
referencias, sus calificaciones de la carrera; y de redacciones y textos para
que apreciara su absoluto dominio de las normas ortográficas y gramaticales de
las lenguas española, inglesa y alemana.
Cuando terminó, él le tendió los documentos. «Vaya, es el
final, me lo tenía que haber imaginado», se dijo ella, temblando, mientras
agarraba las hojas. Leyó lo que había escrito al lado de su nombre, en el
curriculum:
«Amélie Navarre es una chica lista. Y está contratada.»
—¡Gracias! No le defraudaré. Mis padres se van a poner
muy contentos. No me lo puedo creer.
Amélie sabía que su juvenil explosión de júbilo era de lo
menos profesional, pero realmente estaba contenta. Era su primer trabajo
relacionado con la literatura. Y no le había costado mucho hacerse con él.
El señor Mateo también parecía más relajado. Había bajado
los brazos y colocado las manos sobre la mesa, de modo que no ocultaba ni un
ápice de su bien formado cuerpo. Amélie volvió a fijarse en el anillo dorado de
su dedo corazón.
—Venga esta tarde y lo hablaré más de mi futuro libro y
de lo que va a hacer usted aquí. Ahora no tengo tiempo, he de acompañar a mi
esposa al pueblo. Perdóneme, pero nuestra charla se ha alargado más de lo que
hubiera esperado, y eso que ha llegado con antelación. Es tan agradable hablar
con alguien que puede presumir de ser una buena lectora. Sus juicios sobre mi
futuro libro y sobre los que ya he escrito serán muy valiosos para mí. Aunque
no lo crea, los escritores deseamos lectores sinceros que nos digan en qué
fallamos. Creo que nos vamos a entender.
Antes de que Amélie abriera la boca para responder, él se
levantó y se acercó a un mesita auxiliar sobre la que había un par de libros y
una vieja lámpara con pantalla de cristales verdeazulados. Tomó el más gordo.
—Le regalo una novela. Espero sus aceradas y certeras
críticas con ansiedad. Ya me contará, tenemos dos meses por delante.
Amélie recogió el libro. En la cubierta había una pareja
vestida a la usanza de finales del XIX que se abrazaba apasionadamente con un
castillo inglés Regency de fondo, y
un paisaje desolado, como si estuvieran a los pies del Snowdon, en Gales. En
otra parte, sobrepuesto y un poco difuminado se enseñoreaba un barco con una
bandera pirata. «Amante Prohibido», se titulaba la obra. Amélie hizo esfuerzos
para no mostrar de nuevo su rechazo hacia las novelas románticas.
—Gracias —se limitó a decir, sin imprudentes sonrisas que
pudieran ser bien interpretadas.
Entonces, se escuchó un ruido en la puerta. Su
interlocutor se irguió.
—Eva —dijo.
Amélie se giró y descubrió junto al quicio a una mujer de
unos treinta y cinco años en una silla de ruedas, muy bien vestida y
maquillada. Incluso sentada en aquella silla, poseía el porte señorial de una
gran actriz del pasado, una Grace Kelly o Lauren Bacall. Tenía los ojos grises,
y el cabello teñido de rubio, pero con tanta gracia y estilo que parecía ser
así por naturaleza. En su sonrisa se leía una mueca de impostada educación,
pero en ningún caso la amargura que algunos suponen a los inválidos
—Perdona, la señorita ya se iba. Enseguida estoy contigo
—dijo él—. Señorita Navarre, le presento a mi esposa Eva. Eva, esta es mi nueva
secretaria. Acabo de contratarla. Así que la verás a menudo por aquí.
Amélie se quedó bloqueada. El rubor que sabía cubría sus
mejillas delataba su sorpresa y conmoción. De pronto, había entendido la
molestia del señor Mateo con Lady Chatterley. En la novela, el esposo de
Constance, Clifford, era paralítico debido a una herida de guerra. Se sintió
estúpida, sin saber por qué y también avergonzada, sin motivos.
—Encantada de conocerla —dijo Eva—. Aguantar a mi esposo
no es fácil, ya lo verá. Tiene usted suerte de que se trate tan solo de dos
meses.
El señor Mateo se acercó a la silla de ruedas con paso
firme. Al llegar junto a ella, depositó un beso en los labios de la mujer,
breve y cariñoso, como el de una madre a su hija. Amélie se sintió
inexplicablemente violenta. No sabía qué más decir. Quería marcharse cuanto
antes. Cuando él le guiñó el ojo a su esposa, su deseo se hizo firme.